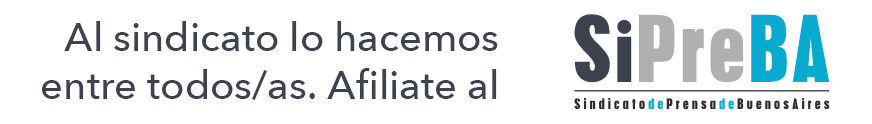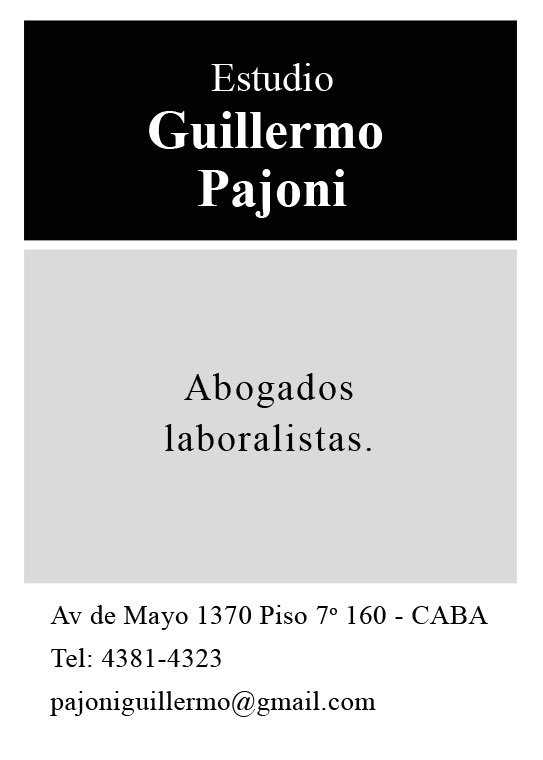Reflexiones personales a 100 años del estallido de la Reforma Universitaria

1) Seguramente será u obvio o superfluo para mis amigas y amigos el decirles o recordarles que yo nací para la vida universitaria como reformista, como integrante de la corriente mayoritaria de ese reformismo, la del MUR, la que dirigía el centro de estudiantes con cuadros de la talla de Pepe Nun, Alberto Ciria, Enrique Bacigalupo, su siempre pobladísima Galería Quetzal (pájaro libertario si los hay), y en la compañía de mis compañeras y compañeros de la Fede, que por cierto eran numerosos y constantes en su actividad.
2) Quizás fuera más útil recordar que yo ingresé a la Facultad de Derecho en 1956, con el golpe gorila a cuestas; pero en un ambiente que era muy singular para la época, una Universidad que comenzaba a tomar conciencia y conductas reformistas, así fuera muy tibiamente, y que tuviera su símbolo en el rectorado de Risieri Frondizi, cuya firma luzco con satisfacción en mi diploma. De modo que mis primeras batallas estudiantiles las viví en la pelea por la libre elección de cátedra (hasta entonces se ‘pertenecía’ en cada materia a la cátedra ‘a’ o ‘b’ según fuera impar o par el número de la libreta de enrolamiento o cívica), contra las cátedras más reaccionarias y de concepciones jurídicas precámbricas; por el nacimiento de una cosmovisión de cara a la sociedad, mediante la extensión universitaria, y por la representación igualitaria de docentes, graduados y estudiantes en el gobierno de la facultad (reivindicación esta última que nunca se logró en plenitud).
3) Mi concepción reformista se identificó luego con esa toma de partido frontal que, en 1958, llevó a la máxima manifestación histórica del estudiantado porteño, en la célebre confrontación entre los partidarios de la enseñanza laica y la ‘libre’, la de las universidades privadas, confesionales y elitistas, en las que había naufragado, como con el petróleo, la política prometida por Arturo Frondizi.
4) Con mi diploma de grado expedido en 1961, seguí vinculado a mi facultad hasta que, tras la noche de los bastones largos, inmediatamente después aquel aciago golpe de Onganía, salí por la puerta prometiendo no regresar por ninguna ventana, sino cuando hubiera concursos en condiciones formales y de fondo democráticas para el ejercicio de la docencia (promesa que hicimos muchos y cumplieron pocos).
5) Estuve, luego, 21 años expatriado de mi universidad, hasta que consideré dadas las condiciones para participar en un concurso para profesores adjuntos del Departamento de Derecho del Trabajo, accediendo por fin a ese cargo en 1987, después de ser designado para participar en las primeras experiencias funcionales del CBC, en condiciones caóticas para la enseñanza y el aprendizaje. Mi retorno a las aulas fue como un sarampión tardío, al cumplir 46 años, y lo viví con intensidad y entusiasmo.
6) El problema era el de cómo integrarme, como profesor adjunto, a una de las cátedras del departamento, para lo que hacían falta dos condiciones: que yo aceptara al titular respectivo, y que éste me aceptara a mí. Mis principios, los que había mantenido en esos 21 años, me impedían solicitar la incorporación a una cátedra cuyo titular no hubiera concursado para ese cargo, lo que reducía el espectro de lo factible. Pero en mis entrevistas con los restantes me encontré con un nuevo obstáculo: el de la concepción de la libertad de cátedra.
7) Para algunos, la libertad de cátedra se caracterizaba por el derecho del profesor titular a decir y hacer decir a sus adjuntos y auxiliares docentes aquello que él o ella pensaran de cada tema, e imponer de hecho el seguimiento de sus libros y trabajos, como guía ideológica monocolor. Otro me dijo que esa libertad se trasladaba a que cada docente de su cátedra pudiera exponer y sostener sus propios conocimientos e ideas, así divergieran de las propias, y allí me radiqué como profesor en esa primera etapa. Luego elegí pasar por la experiencia de otras dos cátedras. En todas ellas reconozco que fui respetado en mi propia libertad de pensamiento y de expresión como docente.
8) Pero había algo que no me satisfacía en esa línea divisoria entre dos conceptos de la libertad de cátedra, y creo que tomé conciencia definitiva de ello cuando me tocó asumir la titularidad de una de ellas, con un grupo de profesores adjuntos que, salvo uno sobreviviente de la composición anterior, provenían de su buen éxito en su primer concurso e ingresaban a la actividad formal y cotidiana de la docencia. Porque allí creí darme cuenta de que no era satisfactorio que yo les asegurara el respeto por sus libertades frente a mis propias opiniones o conductas dentro de la concepción de la universalidad de conocimientos y de información que supone el propio término de Universidad: hacía falta dar un salto a otra concepción más amplia de la libertad de cátedra, trasladando ese derecho subjetivo a otro espacio. Y entonces les dije a mis colegas y auxiliares docentes, pero también a los alumnos en las clases inaugurales de cada curso, que para mí la verdadera titularidad de la libertad de cátedra, de pensamiento, de opinión, de expresión, de lectura, de investigación, de búsqueda, le correspondía a todos y cada uno de los estudiantes. A cuyo servicio debe estar la función primordial del docente: estímulo, creación del espacio para la duda, negación del dogma y de la teoría consagrada como marco de referencia para el tránsito por cada curso.
9) A años de haber finalizado esa experiencia, y tras haber retornado como profesor consulto designado por mi Universidad de Buenos Aires -cargo que mucho me honró- para desempeñarme unos cuantos años más sin la responsabilidad de la titularidad de cátedra (en la que no acepté permanecer como interino tras mi jubilación por imposición de un reglamento universitario que consideraba impropia la continuidad de un docente a la edad de 65 años), seguí y sigo pensando exactamente lo mismo. Y eso me identifica, hoy, con las viejas y todavía irrealizadas banderas del Manifiesto Liminar de la explosión reformista, transcurrido hoy un año desde la clausura de mi última actividad como profesor, por razones que no viene a cuento mentar, y que me dejaron un sabor amargo en mi despedida de esa vocación sostenida durante 30 años.
10) Quise hablar de la reforma universitaria, y acabé hablando de mi experiencia como estudiante, como graduado y como docente reformista. Pero al terminar estos diez ítems, advierto que es lo que realmente quise hacer en este mi
homenaje a la celebración del centenario de esa rebelión contra la ‘Corda Frates’ cordobesa, contra la ausencia de todo signo de democracia universitaria y contra las cátedras vitalicias, hereditarias y oligárquicas. Es que no me puedo desprender del balance de mis seis décadas vividas desde esa incorporación al mundo universal de lo universitario. ¡Y QUE VIVA LA REFORMA!